En el siglo VII los árabes musulmanes, impulsados por la idea de la «guerra santa», emprendieron una frenética expansión por todo el Oriente Medio y el norte de África, llegando hasta las costas del océano Atlántico.
Tropas árabes y beréberes cruzaron el estrecho de Gibraltar en el año 711 e iniciaron la conquista de la península ibérica aprovechando las divisiones del reino visigodo, que estaba envuelto en una de sus constantes querellas internas.
 El beréber Tariq, con el beneplácito del gobernador del Norte de África, Musa ibn Nusayr, se enfrentó y venció en la batalla de Guadalete (711) al último rey visigodo, Rodrigo, que perdió la vida en el combate. Aquel éxito fulgurante, y seguramente inesperado, alentó a los invasores y decidieron quedarse para continuar el avance por las tierras hispanas.
El beréber Tariq, con el beneplácito del gobernador del Norte de África, Musa ibn Nusayr, se enfrentó y venció en la batalla de Guadalete (711) al último rey visigodo, Rodrigo, que perdió la vida en el combate. Aquel éxito fulgurante, y seguramente inesperado, alentó a los invasores y decidieron quedarse para continuar el avance por las tierras hispanas.
A partir de Guadalete, la toma de plazas se sucede velozmente. Las ventajas de los pactos que ofrecen los musulmanes facilitan el avance, porque permiten conservar la religión a los cristianos a cambio de un tributo, respetan las autoridades existentes y mantienen las propiedades de los que se someten pacíficamente. La Crónica Mozárabe, no obstante, invita a suponer que también hubo gravísimas violencias que con frecuencia han sido pasadas por alto entre los estudiosos de al-Ándalus, y que motivarían la huida de un buen número de partidarios de Rodrigo hacia la cordillera Cantábrica.
 En el año 711 caen la zona del Estrecho y Córdoba en poder musulmán. Las ciudades de Medina-Sidonia, Carmona y Sevilla se rinden casi sin lucha, posiblemente porque los partidarios de Rodrigo habían huido y predominaban los de Witiza. Los escasos súbditos del antiguo reino dispuestos a defenderse de la invasión se concentraron en Mérida. En el 712 Musa cruzó el estrecho con un ejército de árabes llegados desde Siria y, uniéndose con las tropas de Tarik en Toledo, conquistaron la Península de sur a norte en un plazo breve; controlado las principales ciudades, estableciendo guarniciones militares y llegando a acuerdos con la población local.
En el año 711 caen la zona del Estrecho y Córdoba en poder musulmán. Las ciudades de Medina-Sidonia, Carmona y Sevilla se rinden casi sin lucha, posiblemente porque los partidarios de Rodrigo habían huido y predominaban los de Witiza. Los escasos súbditos del antiguo reino dispuestos a defenderse de la invasión se concentraron en Mérida. En el 712 Musa cruzó el estrecho con un ejército de árabes llegados desde Siria y, uniéndose con las tropas de Tarik en Toledo, conquistaron la Península de sur a norte en un plazo breve; controlado las principales ciudades, estableciendo guarniciones militares y llegando a acuerdos con la población local.
 En apenas tres años, los musulmanes lograron conquistar la mayor parte de las tierras hispánicas sin encontrar apenas resistencia. Solo las regiones montañosas de las zonas cantábrica y pirenaica escaparon a su control. Las escasas fuentes disponibles nos hacen pensar que la conquista se realizó principalmente mediante capitulaciones y rendiciones acordadas entre los señores godos y los conquistadores musulmanes. Diversos magnates nobiliarios visigodos decidieron pactar con los invasores, como fue el caso de Teodomiro, en la región murciana.
En apenas tres años, los musulmanes lograron conquistar la mayor parte de las tierras hispánicas sin encontrar apenas resistencia. Solo las regiones montañosas de las zonas cantábrica y pirenaica escaparon a su control. Las escasas fuentes disponibles nos hacen pensar que la conquista se realizó principalmente mediante capitulaciones y rendiciones acordadas entre los señores godos y los conquistadores musulmanes. Diversos magnates nobiliarios visigodos decidieron pactar con los invasores, como fue el caso de Teodomiro, en la región murciana.
Esto nos explica la rapidez de la conquista.
 La ciudad de Toledo era capital del reino visigodo en el siglo VII, época en que alcanza la ciudad su máximo esplendor. Los concilios y las coronaciones reales se hacían habitualmente en la iglesia de San Pedro y San Pablo, situada en los terrenos en los que se levanta hoy la catedral de Santa María. Entre los años 400 y 702 se celebraron dieciocho concilios en los que, reunidos en asamblea, los obispos de todas las diócesis de Hispania sometían a consideración asuntos de naturaleza tanto política como religiosa.
La ciudad de Toledo era capital del reino visigodo en el siglo VII, época en que alcanza la ciudad su máximo esplendor. Los concilios y las coronaciones reales se hacían habitualmente en la iglesia de San Pedro y San Pablo, situada en los terrenos en los que se levanta hoy la catedral de Santa María. Entre los años 400 y 702 se celebraron dieciocho concilios en los que, reunidos en asamblea, los obispos de todas las diócesis de Hispania sometían a consideración asuntos de naturaleza tanto política como religiosa.
El último arzobispo toledano visigótico fue Sinderedo o Sindredo (Sinderedus o Sindredus en latín), que a la llegada de los árabes musulmanes invasores era partidario del rey Rodrigo.
 Después de la batalla de Guadalete, en 711, Sindredo huyó de Toledo con numerosos clérigos, nobles y fieles hacia el norte, para refugiarse en Zaragoza. Pero un año después, ante el incontenible avance de los invasores, acabó por embarcarse hacia las costas itálicas. Se exilió en Roma, donde sería recibido por el papa Constantinus II, que era de origen sirio. Durante su estancia allí asistió al concilio que el papa Gregorio II presidió en el año 721 contra los ilícitos casamientos de los clérigos, y firmó las actas conciliares como Sinderedus episcopus ex Hispania.
Después de la batalla de Guadalete, en 711, Sindredo huyó de Toledo con numerosos clérigos, nobles y fieles hacia el norte, para refugiarse en Zaragoza. Pero un año después, ante el incontenible avance de los invasores, acabó por embarcarse hacia las costas itálicas. Se exilió en Roma, donde sería recibido por el papa Constantinus II, que era de origen sirio. Durante su estancia allí asistió al concilio que el papa Gregorio II presidió en el año 721 contra los ilícitos casamientos de los clérigos, y firmó las actas conciliares como Sinderedus episcopus ex Hispania.
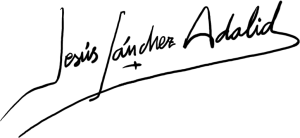
Referencia: Enrique Flórez: España sagrada, vol. V, pp. 320-321.

